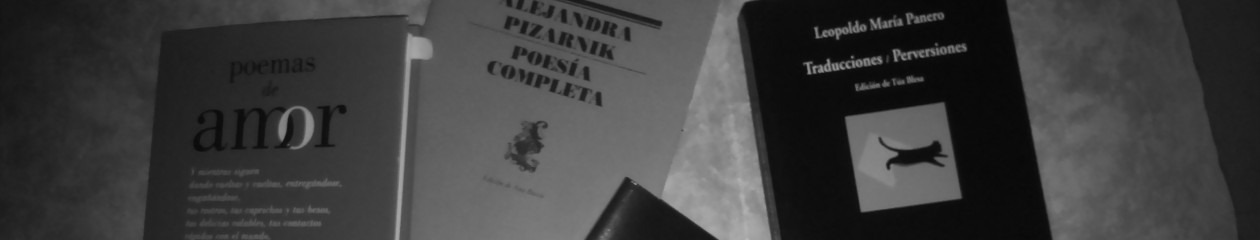Nindirí es una ciudad sin casas y sin calles.
Desde lejos sólo se miran las cúpulas de sus árboles.
En vez de cuadras con casas son huertas y jardines;
y sus calles sin aceras, como caminos simétricos
entre fachadas de flores y de árboles frutales.
Las casas están adentro, entre los huertos.
Unas cuantas en cada cuadra: casas de paja
o de madera pintada —blancas, rosadas y azules—
entre las veraneras rojas y moradas
y las primorosas rosadas y blancas,
jazmines-del-cabo, jalacates, jilinjoches,
papayas, mameyes, malinches y guayabas
y ropas rosadas y blancas tendidas a secar.
En las ramas hablan loras, verdes como las hojas,
y lapas con los colores de un ramillete de flores.
En las calles mojadas hay pétalos regados.
Y no hay más tráfico en ellas que el de las gallinas,
las mariposas que han sido atraídas por Nindirí
y las carretas de los vendedores de agua.
De tarde sale de las chozas el humo de la cena
con el rumor de las mujeres moliendo maíz
o palmeando las tortillas, y alguna guitarra.
(En uno de estos huertos, entre los malinches,
tendría su palacio el cacique Tenderí,
su dorado palacio de paja, con pisos de petate
donde él se sentaba rodeado de su corte
a beber chocolate en jícaras labradas
y cincuenta muchachas le hacían las tortillas.)
La plaza es como un bosque de palmeras y mangos
y malinches que cuando florecen son como llamaradas,
como si hubiera muchos incendios en el pueblo.
Los caballos y los burros pastaban en la plaza.
Y recuerdo que había una primorosa blanca
en mitad de la fachada de la iglesia.
Los sábados ponían banderas rojas en las casas
donde mataron chancho y venden nacatamales.
—Y de pronto me he acordado que estamos en junio
y que allá en Nindirí ya llegaron las lluvias,
y me imagino la plaza con los malinches en flor.