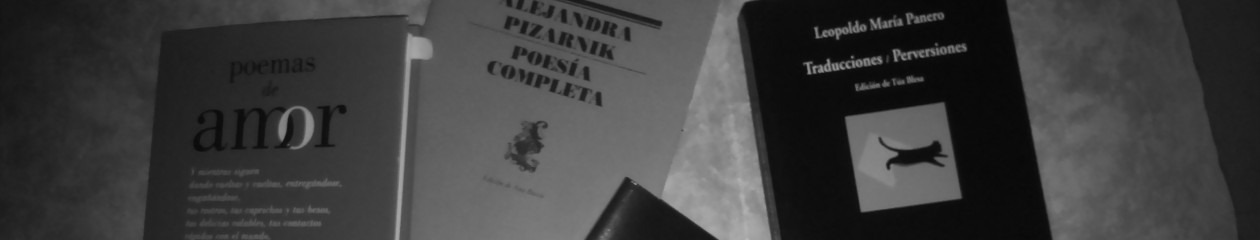Si abro los brazos y entonces corro
a través de una calle, una colina
o en medio de unos árboles,
mi corazón se inflama, no de emoción
sino de enfermedad. ¿Es eso envejecer?
La lentitud se vuelve una mujer
que abraza nuestras piernas.
Tan mínima al principio,
se torna más robusta cada invierno.
La golpeamos, pero jamás se queda atrás,
se vuelve otra madre
y jamás podemos deshacernos de ella.
Entonces la muerte es una silueta
al final de la calle una mañana.
El temblor en la mano dibuja esa silueta
en la región del aire frío.
Los orinales son motivo de odio.
La individualidad detesta a las amables enfermeras.
¿Qué pensaríamos del sol si necesitara
una o dos estrellas o incluso tres para encender el alba?
¿Acaso no nos compadeceríamos de él?
¿Acaso no dejaría de parecernos espléndido?
Nos parecería solo una mancha amarilla en el cielo,
casi como un llanto,
y entonces hablaríamos de otras épocas
y diríamos, con pesar y orgullo,
que alguna vez fue algo terrible.Archivo de la categoría: Poesía salvadoreña
Ojos cerrados – Jorge Galán
A ti también, ingenua, a ti también te he visto
y tu rostro no era tu rostro sino el rostro del miedo,
y me veías como si estuvieras viendo una tempestad,
como si, parada en la lejanía de un valle,
vieras venir hacia ti, hacia tu cuerpo delgado
como un goteo continuo de miel tibia,
una estampida de búfalos sometidos acaso
por un miedo más hondo,
y vi tus labios trémulos a causa de palabras no dichas,
y mis labios, trémulos también, a causa de aquello
que no he de decir nunca,
te he visto, ingenua, a ti también te he visto
y me miraste como mira el vidente la imagen terrible
y no dijiste nada de lo que debías decir
y te alejaste como se aleja todo aquello
que ha de migrar al sur en el invierno…
y el invierno era yo.El retrato – Jorge Galán
No veía sus manos ni el cuchillo que sostenía,
ese brillo que era semejante al sonido
de una tormenta de nieve vista desde muy lejos,
el ruido de lo inmensamente blanco.
Tampoco veía los restos de manzanas que cubrían sus pies,
ese color destruido que subía a sus labios
que se abrían a punto de pronunciar una palabra
que era el nombre verdadero del mundo.
Dos instantes de agua tocaban sus orejas.
El cabello repartido sobre la frente
dividía en dos ecos el sonido de una ventana
que se abría, y en medio de la ventana,
una mancha de luz,
un retrato pintado durante miles de años
por los artistas de la humanidad.
La belleza depurada a través de millones de anteriores retratos
hasta llegar a la línea invisible, a la total imagen.Cada vez que te amo… – Claribel Alegría
Cada vez que te amo
vida y muerte
están presentes:
amanecer
y noche
paraíso
sepulcro.
Ausencia – Claribel Alegría
Hola
dije mirando tu retrato
y se pasmó el saludo
entre mis labios.
Otra vez la punzada,
el saber que es inútil;
el calcinado clima
de tu ausencia.
VERTE DESNUDA – Roque Dalton
a María del Carmen
Pececillos de la imaginación
desnudos caramelos que se perdieron
en la escalera al cielo
perlas hirsutas
entreabiertas abuelas
pepinos salados del alba
sabiduría metamorfoseada
¿por dónde os debo penetrar
oh colección de hierbas y cosas
organizada con el pretexto
de un nombre de mujer
de un modo de ilustrar
a la muchacha con que siempre soñé?Autorretrato – Claribel Alegría
Malogrados los ojos
Oblicua la niña temerosa,
deshechos los bucles.
Los dientes, trizados.
Cuerdas tensas subiéndome del cuello.
Bruñidas las mejillas,
sin facciones.
Destrozada.
Sólo me quedan los fragmentos.
Se han gastado los trajes de entonces.
Tengo otras uñas,
otra piel,
¿Por qué siempre el recuerdo?
Hubo un tiempo de paisajes cuadriculados,
de gentes con ojos mal puestos,
mal puestas las narices.
Lenguas saliendo como espinas
de acongojadas bocas.
Tampoco me encontré.
Seguí buscando
en las conversaciones con los míos,
en los salones de conferencia,
en las bibliotecas.
Todos como yo
rodeando el hueco.
Necesito un espejo.
No hay nada que me cubra la oquedad.
Solamente fragmentos y el marco.
Aristados fragmentos que me hieren
reflejando un ojo,
un labio,
una oreja,
Como si no tuviese rostro,
como si algo sintético,
movedizo,
oscilara en las cuatro dimensiones
escurriéndose a veces en las otras
aún desconocidas.
He cambiado de formas
y de danza.
Voy a morirme un día
y no sé de mi rostro
y no puedo volverme.
Canción del recuerdo intacto – Claudia Lars
Sólo tú, verdadero, ningún dolor me diste.
Tu regalo perfecto no cabía en mis manos:
era el ramo fragante, el vino de alegría
y la espiga madura para el pan cotidiano.
Sólo tú adivinaste el motivo secreto
que doblaba mi vida en curva de fracaso;
sólo tú me dijiste la palabra de aliento
que me mantiene recta a través de los años.
Por camino de sombras y vueltas de peligro
tu pie, firme y valiente, perseguía mis pasos.
¡Oh saltador de abismos, distancias y barreras!
¿Quién detuvo el impulso de tu amor obstinado?
Para saber quererme afinaste el sentido
volviendo suave y dulce lo violento y lo amargo.
Para alcanzar mi ensueño abriste alas veloces;
para poder copiarme fuiste un espejo claro.
Ardía en tus pupilas hoguera de fulgores,
se enredaba en tu lengua el arpegio de un canto,
y mecido en tus brazos, como un niño pequeño,
dormía sin temores mi corazón cansado.
Todos los que me amaron algún dolor me dieron
y todos los que amé un dolor me dejaron;
sólo tú me alegraste como un día de fiesta;
sólo el momento tuyo fue perfecto regalo.
Por eso, en hora quieta, en el pecho se esponja
el beso de ternura que revienta en los labios:
¡Música errante y vaga, azul de lejanía
lucero del silencio en lágrimas cuajado!
Envío – Claudia Lars
Sobre tu blanca huella mi camino;
mi siempre andar sobre tu luz en fuga.
Con ecos, con taludes, con mareas,
y este nombre del alma en mi aventura.
Aquí… para llegar hasta tu reino,
escuchando la voz que no se escucha;
cayendo en estas noches de mi paso
y amaneciendo clara por tu ayuda.
Llevo en el corazón tu guerra eterna:
la guerra del que anuncia y del que busca.
Estoy, bajo mi cuerpo de vergüenzas,
formando un ángel con la sangre pura.
Por eso muestro aquella casa ciega
y el diurno puente en medio de las lunas.
Por eso voy a la montaña libre
que define mi tierra de criatura.
Torbellinos de amor me han detenido,
pero en amor hallé la vía oculta.
No se borró el secreto del gran sueño
ni se cansaron nunca las preguntas.
Se cuenta el viaje sin decir en dónde
está el arribo, la silente música.
Ni la memoria sabe lo que pierde
ni la palabra pesa lo que junta.
Ya tengo la canción, ya se me rinde;
ya combato en su llama tan desnuda.
El ardiente mensaje está en mi lengua
para entregarlo como cosa tuya.
¡Oh Cristóforo mío, de tu marcha
salgo yo… la pequeña, la nocturna!
Subiré por la escala de tu fuego
sin traicionar mi estremecida ruta.
Canción de medianoche – Claudia Lars
Esta noche de octubre es de luna redonda.
Estoy sola, llorosa, pegada a tu recuerdo.
Han escrito tu nombre las estrellas errantes
y he cogido tu voz con la red de los vientos.
Flota un olor agreste con resabios marinos,
las sombras se amontonan en rincones de miedo,
algo secreto emerge de las cosas dormidas
y las horas se alargan en la curva del tiempo.
Mis ojos de vigilia captan todo el paisaje:
el cono del volcán, los llanos y los cerros,
la vereda entre zarzas, los arbustos floridos
y las palmeras altas de penachos violentos.
Se oye el glu-glu monótono del agua escurridiza
que en la hondonada cuaja su espejito de invierno,
el golpe de la fruta al caer de la rama
y el zumbido perenne de la ronda de insectos.
Mariposas ocultas tiñen sus alas frágiles,
el zenzontle del alba esconde su gorjeo,
y entre espesas cortinas de bejucos fragantes
la paloma morada sueña rumbos de vuelo.
Por etéreos caminos los anhelos se encumbran
y en los cuatro horizontes dan vueltas en silencio.
¿Quién escucha el mensaje de las almas que lloran?
¿Quién recoge en el aire los suspiros dispersos?
Trato de reconstruirte con vaguedad de líneas,
pero te desvaneces y te alejas, huyendo…
¿En qué niebla distante has escondido el rostro?
¿En qué lugar remoto ha caído tu cuerpo?
Esta noche podría quererte más que nunca:
hay en mi corazón humilde vencimiento;
tiembla en la mano izquierda la caricia de espera
y queda el beso tibio en los labios suspenso.
Te ofrendaría el hondo latido de mi impulso,
mi canto de belleza y mi gajo de ensueño,
y una ternura clara, como río de gracia,
colmaría de encanto la cuenca de mi pecho.
Pero ya ves: el ansia ha de quedarse trunca
aunque estire el amor sus brazos pedigüeños.
Y he de pasar la noche, bajo la luna de ámbar,
hilvanando tristezas y contando luceros.