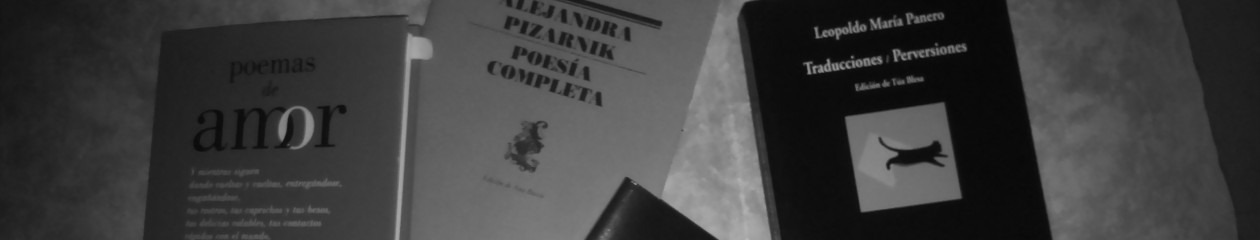¡Oh, refulgentes astros!, cuya lumbre
el manto oscuro de la noche esmalta,
y que en los altos cercos silenciosos
giráis mudos y eternos;
y ¡oh tú, lánguida luna!, que argentada
las tinieblas presides, y los mares
mueves a tu placer, y ahora apacible
señoreas el cielo:
¡ay, cuántas veces, ay, para mí gratas,
vuestro esplendor sagrado ha embellecido
dulces felices horas de mi vida
que a no tornar volaron!
¡Cuántas veces los pálidos reflejos
de vuestros claros rostros derramados,
húmedos resbalar por las colinas
vi, apacibles, del Betis,
y en su puro cristal vuestra belleza
reverberar con cándidos fulgores
admiré, al lado de mi prenda amada,
más que vosotros bella!
Ahora, al brillar en las salobres ondas,
solo y mísero, prófugo y errante,
de todo bien me contempláis desnudo
y a compasión os muevo.
¡Ay! Ahora mismo vuestras luces claras,
que el mar repite y reverente adoro,
se derraman también sobre el retiro,
donde mi bien me llora.
Tal vez en este instante sus divinos
ojos clava en vosotros, ¡oh, lucientes
astros!, y os pide, con lloroso ruego,
que no alteréis los mares.
Y el trémulo esplendor de vuestras lumbres
en las preciosas lágrimas rïela,
que esmaltan, ¡ay!, sus pálidas mejillas
y más bella la tornan.