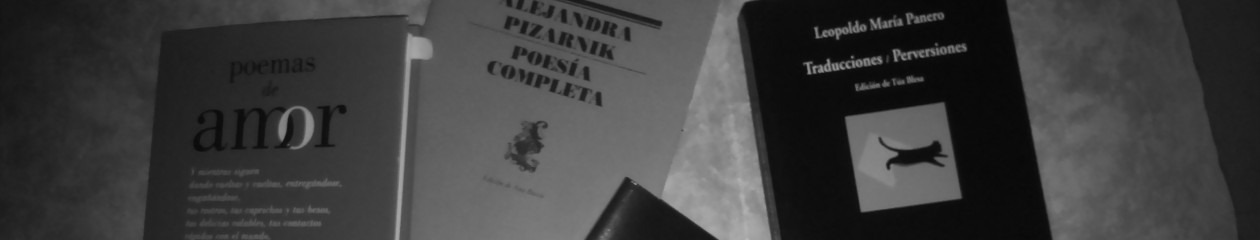Romance Primero
«Hola, hidalgos y escuderos
de mi alcurnia y mi blasón,
mirad como bien nacidos
de mi sangre y casa en pro:
esas puertas se defiendan,
que no ha de entrar, ¡vive Dios!,
por ellas quien no estuviere
más limpio que lo está el sol.
No profane mi palacio
un fementido traidor
que contra su rey combate
y que a su patria vendió.
Pues si él es de reyes primo,
primo de reyes soy yo,
y Conde de Benavente
si él es Duque de Borbón;
llevándole de ventaja,
que nunca jamás manchó
la traición mi noble sangre,
y haber nacido español».
Así atronaba la calle
una ya cascada voz
que de un palacio salía,
cuya puerta se cerró;
y a la que estaba a caballo
sobre un negro pisador,
siendo en su escudo las lises,
más bien que timbre, baldón;
y de pajes y escuderos
llevando un tropel en pos,
cubiertos de ricas galas,
el gran Duque de Borbón:
el que lidiando en Pavía,
más que valiente, feroz,
gozose en ver prisionero
a su natural señor;
y que a Toledo ha venido
ufano de su traición
para recibir mercedes
y ver al Emperador.
Romance Segundo
En una anchurosa cuadra
del alcázar de Toledo,
cuyas paredes adornan
ricos tapices flamencos,
al lado de una gran mesa
que cubre de terciopelo
napolitano tapete
con borlones de oro y flecos;
ante un sillón de respaldo
que, entre bordado arabesco,
los timbres de España ostenta
y el águila del imperio,
de pie estaba Carlos Quinto,
que en España era Primero,
con gallardo y noble talle,
con noble y tranquilo aspecto.
De brocado de oro y blanco
viste tabardo tudesco,
de rubias martas orlado,
y desabrochado y suelto
dejando ver un justillo
de raso jalde, cubierto
con primorosos bordados
y costosos sobrepuestos;
y la excelsa y noble insignia
del Toisón de oro pendiendo
de una preciosa cadena
en la mitad de su pecho.
Un birrete de velludo
con un blanco airón, sujeto
por un joyel de diamantes
y un antiguo camafeo,
descubre por ambos lados,
tanta majestad cubriendo,
rubio, cual barba y bigote,
bien atusado el cabello.
Apoyada en la cadera
la potente diestra ha puesto,
que aprieta dos guantes de ámbar
y un primoroso mosquero;
y con la siniestra halaga,
de un mastín muy corpulento,
blanco y las orejas rubias,
el ancho y carnoso cuello.
Con el Condestable insigne,
apaciguador del reino,
de los pasados disturbios
acaso está discurriendo,
o del trato que dispone
con el rey de Francia preso,
o de asuntos de Alemania,
agitada por Lutero;
cuando un tropel de caballos
oye venir a lo lejos
y ante el alcázar pararse,
quedando todo en silencio.
En la antecámara suena
rumor impensado luego,
ábrese al fin la mampara
y entra el de Borbón soberbio,
con el semblante de azufre
y con los ojos de fuego,
bramando de ira y de rabia
que enfrena mal el respeto;
y con balbuciente lengua,
y con mal borrado ceño,
acusa al de Benavente,
un desagravio pidiendo.
Del español Condestable
latió con orgullo el pecho,
ufano de la entereza
de su esclarecido deudo.
Y aunque, advertido, procura
disimular cual discreto,
a su noble rostro asoman
la aprobación y el contento.
El Emperador un punto
quedó indeciso y suspenso,
sin saber qué responderle
al francés, de enojo ciego.
Y aunque en su interior se goza
con el proceder violento
del Conde de Benavente,
de altas esperanzas lleno
por tener tales vasallos,
de noble lealtad modelos,
y con los que el ancho mundo
será a sus glorias estrecho;
mucho al de Borbón le debe,
y es fuerza satisfacerlo:
le ofrece para calmarlo
un desagravio completo.
Y, llamando a un gentilhombre,
con el semblante severo
manda que el de Benavente
venga a su presencia presto.
Romance Tercero
Sostenido por sus pajes,
desciende de su litera
el Conde de Benavente
del alcázar a la puerta.
Era un viejo respetable,
cuerpo enjuto, cara seca,
con dos ojos como chispas,
cargados de largas cejas,
y con semblante muy noble,
mas de gravedad tan seria
que veneración de lejos
y miedo causa de cerca.
Eran su traje unas calzas
de púrpura de Valencia,
y de recamado ante
un coleto a la leonesa;
de fino lienzo gallego
los puños y la gorguera,
unos y otra guarnecidos
con randas barcelonesas;
un birretón de velludo
con su cintillo de perlas,
y el gabán de paño verde
con alamares de seda.
Tan solo de Calatrava
la insignia española lleva;
que el Toisón ha despreciado
por ser orden extranjera.
Con paso tardo, aunque firme,
sube por las escaleras,
y al verle, las alabardas
un golpe dan en la tierra;
golpe de honor y de aviso
de que en el alcázar entra
un grande, a quien se le debe
todo honor y reverencia.
Al llegar a la antesala,
los pajes que están en ella
con respeto le saludan
abriendo las anchas puertas.
Con grave paso entra el Conde
sin que otro aviso preceda,
salones atravesando
hasta la cámara regia.
Pensativo está el monarca,
discurriendo cómo pueda
componer aquel disturbio
sin hacer a nadie ofensa.
Mucho al de Borbón le debe,
aún mucho más de él espera,
y al de Benavente mucho
considerar le interesa.
Dilación no admite el caso,
no hay quien dar consejo pueda,
y Villalar y Pavía
a un tiempo se le recuerdan.
En el sillón asentado
y el codo sobre la mesa,
al personaje recibe
que, comedido, se acerca.
Grave el Conde lo saluda
con una rodilla en tierra,
mas como grande del reino
sin descubrir la cabeza.
El Emperador, benigno,
que alce del suelo le ordena,
y la plática difícil
con sagacidad empieza.
Y entre severo y afable,
al cabo le manifiesta
que es el que a Borbón aloje
voluntad suya resuelta.
Con respeto muy profundo,
pero con la voz entera,
respóndele Benavente
destocando la cabeza:
«Soy, señor, vuestro vasallo;
vos sois mi rey en la tierra,
a vos ordenar os cumple 215
de mi vida y de mi hacienda.
Vuestro soy, vuestra mi casa,
de mí disponed y de ella,
pero no toquéis mi honra
y respetad mi conciencia.
Mi casa Borbón ocupe,
puesto que es voluntad vuestra,
contamine sus paredes,
sus blasones envilezca;
que a mí me sobra en Toledo
donde vivir, sin que tenga
que rozarme con traidores
cuyo solo aliento infesta.
Y en cuanto él deje mi casa,
antes de tornar yo a ella,
purificaré con fuego
sus paredes y sus puertas».
Dijo el Conde; la real mano
besó, cubrió su cabeza,
y retirose, bajando
a do estaba su litera.
Y a casa de un su pariente
mandó que le condujeran,
abandonando la suya
con cuanto dentro se encierra.
Quedó absorto Carlos Quinto
de ver tan noble firmeza,
estimando la de España
más que la imperial diadema.
Romance Cuarto
Muy pocos días el Duque
hizo mansión en Toledo,
del noble Conde ocupando
los honrados aposentos.
Y la noche en que el palacio
dejó vacío, partiendo,
con su séquito y sus pajes,
orgulloso y satisfecho,
turbó la apacible luna
un vapor blanco y espeso
que de las altas techumbres
se iba elevando y creciendo.
A poco rato tornose
en humo confuso y denso,
que en nubarrones oscuros
ofuscaba el claro cielo;
después en ardientes chispas
y en un resplandor horrendo
que iluminaba los valles,
dando en el Tajo reflejos;
y al fin su furor mostrando
en embravecido incendio,
que devoraba altas torres
y derrumbaba altos techos.
Resonaron las campanas,
conmoviose todo el pueblo,
de Benavente el palacio
presa de las llamas viendo.
El Emperador, confuso,
corre a procurar remedio,
en atajar tanto daño
mostrando tenaz empeño.
En vano todo; tragose
tantas riquezas el fuego,
a la lealtad castellana
levantando un monumento.
Aún hoy unos viejos muros,
del humo y las llamas negros,
recuerdan acción tan grande
en la famosa Toledo.Archivo de la categoría: Ángel de Saavedra – Duque de Rivas
El otoño – Ángel de Saavedra (Duque de Rivas)
Al bosque y al jardín el crudo aliento
del otoño robó la verde pompa,
y la arrastra marchita en remolinos
por el árido suelo.
Los árboles y arbustos erizados
yertos extienden las desnudas ramas
y toman el aspecto pavoroso
de helados esqueletos.
Huyen de ellos las aves asombradas
que en torno revolaban bulliciosas
y entre las frescas hojas escondidas
cantaban sus amores.
¿Son, ¡ay!, los mismos árboles que ha poco
del sol burlaban el ardor severo
y entre apacibles auras se mecían
hermosos y lozanos?
Pasó su juventud fugaz y breve,
pasó su juventud y, envejecidos,
no pueden sostener las ricas galas
que les dio primavera.
Y pronto, en su lugar, el crudo invierno
les dará nieve rígida en ornato,
y el jugo, que es la sangre de sus venas,
hielo será de muerte.
A nosotros, los míseros mortales,
a nosotros también nos arrebata
la juventud gallarda y venturosa
del tiempo la carrera,
y nos despoja con su mano dura,
al llegar nuestro otoño, de los dones
de nuestra primavera, y nos desnuda
de sus hermosas galas.
Y huyen de nuestra mente apresurados
los alegres y dulces pensamientos
que en nuestros corazones anidaban
y nuestras dichas eran.
Y luego la vejez de nieve cubre
nuestras frentes marchitas, y de hielo
nuestros áridos miembros, y en las venas
se nos cuaja la sangre.
Mas, ¡ay, qué diferencia, cielo santo,
entre esas plantas que caducas creo
y el hombre desdichado y miserable!
¡Oh, Dios, qué diferencia!
Los huracanes pasarán de otoño,
y pasarán las nieves del invierno;
y al tornar apacible primavera,
risueña y productora,
los que miro desnudos esqueletos
brotarán de sí mismos nueva vida,
renacerán en juventud lozana,
vestirán nueva pompa;
y tornarán las bulliciosas aves
a revolar en torno y a esconderse
entre sus frescas hojas, derramando
deliciosos gorjeos.
Pero a nosotros, míseros humanos,
¿quién nuestra juventud, quién nos devuelve
sus ilusiones y sus ricas galas?…
Por siempre las perdimos.
¿Quién nos libra del peso de la nieve
que nuestros miembros débiles abruma?
De la horrenda vejez, ¿quién nos liberta?…
La mano de la muerte.El sol poniente – Ángel de Saavedra (Duque de Rivas)
A los remotos mares de Occidente
llevas con majestad el paso lento,
¡oh sol resplandeciente!,
alma del orbe y de su vida aliento.
Otro hemisferio con tu luz el día
espera ansioso, y reverente adora
ya un rayo de alegría
con que te anuncia la risueña aurora.
Sobre ricas alfombras de oro y grana
que ante tus plantas el ocaso extiende,
tu mole soberana
lentamente agrandándose desciende.
La tierra que abandonas te saluda,
el mar tus rayos últimos refleja,
y la atmósfera muda
ve que contigo su esplendor se aleja.
Del lozano Posílipo la cumbre
ya oculta tu magnífica corona,
pero tu sacra lumbre
aún deja en pos una encendida zona;
y aún dora del Vesubio la agria frente,
y aún brilla en el espléndido plumaje
de humo y ceniza ardiente,
que sube hasta perderse en el celaje;
y aún esmalta con vivos resplandores,
y perfila con oro y con topacio,
los nítidos colores
de las nubes que cruzan el espacio.
Pero, a medida que de aquí te alejas,
tu regia pompa tras de ti camina,
y tan solo nos dejas
tibia luz pasajera y blanquecina.
Y queda sin color la tierra helada,
sin vislumbres la mar y sin reflejos,
y con niebla borrada
Capri se pierde entre confusos lejos;
mas también el crepúsculo volando
va en pos de ti, y al mar y tierra y cielo
la noche amortajando
con su impalpable y pavoroso velo.
¿Y no te siguen del mortal los ojos
anhelantes, confusos, arrasados;
y, al ver tus rayos rojos
desparecer, no quedan consternados?
¿No tiembla el hombre, y puede en su demencia
al sueño y al placer y a los amores
darse, sin que la ausencia
le aterre de tus puros resplandores?…
¿Quién la seguridad le da patente
(ni aun el orgullo de su ciencia vana)
de que al plácido Oriente
a darle vida y luz vendrás mañana?
¡Ay!… ¡Si el Criador del universo, airado
de ver tan solo en la rebelde tierra
el triunfo del malvado,
y la inicua ambición, y la impía guerra,
la inmensa hoguera en que ardes apagara
de un soplo, o de la ardiente
melena te llevara
a otro espacio su mano omnipotente!…
Mas no, fúlgido sol: vendrás mañana,
que no trastorna, no, su ley eterna
la mente soberana
que formó el universo y lo gobierna.
Mil veces y otras mil vendrás, en tanto
el plazo designado se consuma
que el Dios tres veces santo
dio a la creación en su sapiencia suma.
Sí; volverás y durarás, que tienes,
criatura predilecta, el don de vida,
y hermoso te mantienes,
burlando de los siglos la corrida.
No así nosotros, míseros humanos,
polvo que arrastra el hálito del viento,
efímeros gusanos
cuya vida es un rápido momento.
Nuestro afán debe ser solo, al mirarte
trasmontar y dejarnos noche umbría,
si aún vivos admirarte
no será concedido al otro día.
¡Ah!… ¿Quién sabe?… Tal vez, sol refulgente,
que has hoy mi pensamiento arrebatado,
mañana desde Oriente
darás tu luz a mi sepulcro helado.Con once heridas mortales – Ángel de Saavedra (Duque de Rivas)
Con once heridas mortales,
hecha pedazos la espada,
el caballero sin aliento
y perdida la batalla,
manchado de sangre y polvo,
en noche oscura y nublada,
en Ontígola vencido
y deshecha mi esperanza,
casi en brazos de la muerte
el laso potro aguijaba
sobre cadáveres yertos
y armaduras destrozadas.
Y por una oculta senda
que el Cielo me depara,
entre sustos y congojas
llegar logré a Villacañas.
La hermosísima Filena,
de mi desastre apiadada,
me ofreció su hogar, su lecho
y consuelo a mis desgracias.
Registróme las heridas,
y con manos delicadas
me limpió el polvo y la sangre
que en negro raudal manaban.
Curábame las heridas,
y mayores me las daba;
curábame el cuerpo,
me las causaba en el alma.
Yo, no pudiendo sufrir
el fuego en que me abrazaba,
díjele; "Hermosa Filena,
basta de curarme, basta.
Más crueles son tus ojos
que las polonesas lanzas:
ellas hirieron mi cuerpo
y ellos el alma me abrasan.
Tuve contra Marte aliento
en las sangrientas batallas,
y contra el rapaz Cupido
el aliento ahora me falta.
Deja esa cura, Filena;
déjala, que más me agrabas;
deja la cura del cuerpo,
atiende a curarme el alma".A las estrellas – Ángel de Saavedra (Duque de Rivas)
¡Oh, refulgentes astros!, cuya lumbre
el manto oscuro de la noche esmalta,
y que en los altos cercos silenciosos
giráis mudos y eternos;
y ¡oh tú, lánguida luna!, que argentada
las tinieblas presides, y los mares
mueves a tu placer, y ahora apacible
señoreas el cielo:
¡ay, cuántas veces, ay, para mí gratas,
vuestro esplendor sagrado ha embellecido
dulces felices horas de mi vida
que a no tornar volaron!
¡Cuántas veces los pálidos reflejos
de vuestros claros rostros derramados,
húmedos resbalar por las colinas
vi, apacibles, del Betis,
y en su puro cristal vuestra belleza
reverberar con cándidos fulgores
admiré, al lado de mi prenda amada,
más que vosotros bella!
Ahora, al brillar en las salobres ondas,
solo y mísero, prófugo y errante,
de todo bien me contempláis desnudo
y a compasión os muevo.
¡Ay! Ahora mismo vuestras luces claras,
que el mar repite y reverente adoro,
se derraman también sobre el retiro,
donde mi bien me llora.
Tal vez en este instante sus divinos
ojos clava en vosotros, ¡oh, lucientes
astros!, y os pide, con lloroso ruego,
que no alteréis los mares.
Y el trémulo esplendor de vuestras lumbres
en las preciosas lágrimas rïela,
que esmaltan, ¡ay!, sus pálidas mejillas
y más bella la tornan.