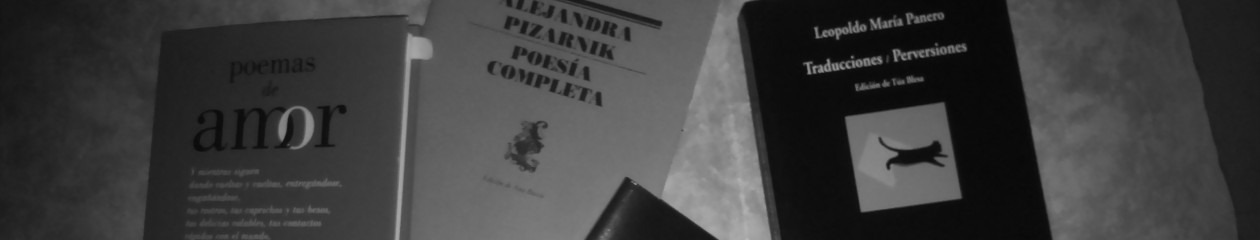¿De qué sirve a mi belleza
la riqueza,
pompa, honor y majestad,
si, en poder de adusto moro,
gimo y lloro
por la dulce libertad?
Luenga barba y torvo ceño
tiene el dueño
que con oro me compró,
y al ver la fatal gumía
que ceñía,
de sus besos temblé yo.
¡Oh, bien hayan los cristianos,
más humanos,
que veneran una cruz,
y dan a sus nazarenas
por cadenas
auras libres, clara luz!
Ellas al festín de amores
llevan flores,
sin velo se dejan ver,
y en cálices cristalinos
beben vinos
que aconsejan el placer.
Tienen zambras con orquestas,
y a sus fiestas
ricas en adornos van,
con el seno delicado
mal guardado
de los ojos del galán.
Más valiera ser cristiana
que sultana
con pena en el corazón,
con un eunuco atezado
siempre al lado,
como negra maldición.
Dime, mar, que me aseguras
brisas puras,
perlas y coral también,
si hay linfa en tu extensión larga
más amarga
que mi lloro en el harén.
Dime, selva, si una esposa
cariñosa
tiene el dulce ruiseñor,
¿por qué para sus placeres
cien mujeres
tiene y guarda mi señor?
Decid, libres mariposas,
que entre rosas
vagáis al amanecer,
¿por qué bajo llave dura,
sin ventura,
gime esclava la mujer?
Dime, flor, siempre besada
y halagada
del céfiro encantador,
¿por qué he de pasar un día
de agonía
sin un beso del amor?
Yo era niña, y a mis solas
en las olas
mis delicias encontré;
de la espuma que avanzaba
retiraba
con temor nevado pie.
Del mar el sordo murmullo
fue mi arrullo,
y el aura me adormeció:
¡triste la que duerme y sueña
sobre peña
que la espuma salpicó!
De la playa que cercaron
me robaron
los piratas de la mar:
¡ay de la que en dura peña
duerme y sueña,
si es cautiva al despertar!
Crudos son con las mujeres
esos seres
que adoran el interés,
y, tendidos sobre un leño,
toman sueño
con abismos a sus pies.
Conducida en su galera,
prisionera,
fui cruzando el mar azul;
mucho lloré, sordos fueron;
me vendieron
al sultán en Estambul.
Él me llamó hurí de aroma
que Mahoma
destinaba a su vergel;
de Alá gloria y alegría,
luz del día,
paloma constante y fiel.
Vi en un murallado suelo
como un cielo
de hermosuras de jazmín
cubiertas de ricas sedas;
auras ledas
disfrutaban del jardín.
Unas padecían celos
y desvelos;
lograban otras favor.
Quién por un desdén gemía,
quién vivía
sin un goce del amor.
Mil esclavas me sirvieron
y pusieron
rico alfareme en mi sien;
pero yo siempre lloraba
y exclamaba
con voz triste en el harén:
«¿De qué sirve a mi belleza
la riqueza,
pompa, honor y majestad,
si, en poder de adusto moro,
gimo y lloro
mi perdida libertad?».Archivo de la categoría: Poesia española
Tomando místicamente el amor – Concha García
Raro debut de mi calambre.
Me costó la dicha saberla.
Me dijo panorama muy sancionadora.
Arrastré letargos y huecos días
mirándome las venas entre periódicos
releídos. Bajando la escalera del bar,
siempre con una enfermedad terrible
en mi soslayo recto. Entonces
supe desamar con elegancia,
sin diatribas.
Competencia de rosada quietud.
Dedos onomatopéyicos, o esa sed
tan rara.La desesperación – José de Espronceda
Me gusta ver el cielo
con negros nubarrones
y oír los aquilones
horrísonos bramar,
me gusta ver la noche
sin luna y sin estrellas,
y sólo las centellas la tierra iluminar.
Me agrada un cementerio
de muertos bien relleno,
manando sangre y cieno
que impida el respirar,
y allí un sepulturero
de tétrica mirada
con mano despiadada
los cráneos machacar.
Me alegra ver la bomba
caer mansa del cielo,
e inmóvil en el suelo,
sin mecha al parecer,
y luego embravecida
que estalla y que se agita
y rayos mil vomita
y muertos por doquier.
Que el trueno me despierte
con su ronco estampido,
y al mundo adormecido
le haga estremecer,
que rayos cada instante
caigan sobre él sin cuento,
que se hunda el firmamento
me agrada mucho ver.
La llama de un incendio
que corra devorando
y muertos apilando
quisiera yo encender;
tostarse allí un anciano,
volverse todo tea,
y oír como chirrea
¡qué gusto!, ¡qué placer!
Me gusta una campiña
de nieve tapizada,
de flores despojada,
sin fruto, sin verdor,
ni pájaros que canten,
ni sol haya que alumbre
y sólo se vislumbre
la muerte en derredor.
Allá, en sombrío monte,
solar desmantelado,
me place en sumo grado
la luna al reflejar,
moverse las veletas
con áspero chirrido
igual al alarido
que anuncia el expirar.
Me gusta que al Averno
lleven a los mortales
y allí todos los males
les hagan padecer;
les abran las entrañas,
les rasguen los tendones,
rompan los corazones
sin de ayes caso hacer.
Insólita avenida
que inunda fértil vega,
de cumbre en cumbre llega,
y arrasa por doquier;
se lleva los ganados
y las vides sin pausa,
y estragos miles causa,
¡qué gusto!, ¡qué placer!
Las voces y las risas,
el juego, las botellas,
en torno de las bellas
alegres apurar;
y en sus lascivas bocas,
con voluptuoso halago,
un beso a cada trago
alegres estampar.
Romper después las copas,
los platos, las barajas,
y abiertas las navajas,
buscando el corazón;
oír luego los brindis
mezclados con quejidos
que lanzan los heridos
en llanto y confusión.
Me alegra oír al uno
pedir a voces vino,
mientras que su vecino
se cae en un rincón;
y que otros ya borrachos,
en trino desusado,
cantan al dios vendado
impúdica canción.
Me agradan las queridas
tendidas en los lechos,
sin chales en los pechos
y flojo el cinturón,
mostrando sus encantos,
sin orden el cabello,
al aire el muslo bello...
¡Qué gozo!, ¡qué ilusión!Te ahogaré en mi cuerpo… – María Rosal
Te ahogaré en mi cuerpo
una tarde de agosto,
mecido entre mis pechos
como árboles nocturnos.
Requisaré tu lengua para el perfil más duro
de mi carne. Hombre tú,
hombre siempre soñado.
Mas no ignoras la trampa y sabes
que te espero, cepo para tus huesos,
húmeda dentellada.
Y aunque caminas lento, llegas inexorable.
Te acercas y te vistes
sólo para el banquete.
Alacrán confiado, caballo desmedido.
Te acercas y te arranco la vida a dentelladas.
Sumisa cae la tarde de agosto
sobre tu piel de pájaro:
ángel asaeteado entre sábanas tibias
y un corazón latiendo
con las fauces abiertas.Los ojos de mi padre – Mariluz Escribano
Los ojos de mi padre,
los ojos de mi padre,
mirándome en la patria cereal de los trigos,
en un tiempo de cunas
mecidas por el viento de la guerra,
mirando cómo crezco
en los abecedarios
y conquisto sonidos primitivos
balbuceos, palabras necesarias,
porque él me empuja y vuelve,
desde su corazón y sus espigas,
su corazón de tierra y manantiales,
patria de tierra y gritos apagados.
Mi padre es un silencio
que mira como crezco.
Sus manos me conforman,
me miran la estatura,
la dimensión del cuerpo,
averiguan gozosas
que me elevo en trigal.
Las manos de mi padre
tocan mi cuerpo y cantan,
y yo sé que me acunan
con nanas de caballos,
con la salmodia triste del judío,
del converso que habita por su sangre.
Pero paseo con mi padre.
Abandono en sus manos
mis manos tan pequeñas,
y al calor de su sangre
mis pulsaciones tienen
una ambición de tiempos.
En las luces inquietas de la tarde,
al borde de la noche,
vamos pisando hierbas, territorios,
ríos como torrentes, manantiales,
horizontes donde la niebla habita,
paisajes metalúrgicos y bosques,
ciudades, vientos, cordilleras,
blancas constelaciones.
Camino con mi padre.
Me nombra a las palomas,
pájaros migratorios,
aguanieves que rozan las praderas,
alcaudones de viento,
golondrinas, gorriones, avefrías.
Y todo pasa y llega de su mano,
y a mi infancia regresa
el calor confortable de su sangre
Cuando llegan los días de septiembre,
láminas del otoño,
las madrugadas frías y estrelladas
detienen sus palabras.
Pero es sólo un instante
de sangre y de fusiles
porque mi padre vuelve del silencio
y pasea conmigo
el callado silencio de las calles,
y los campos sembrados
y las constelaciones,
y su voz de madera me acompaña, me mira cómo crezco.
Todo el mundo conoce
que heredé de mi padre una bandera.Tres mujeres – Joan Margarit
Esa fotografía nos la hicimos
a los tres años de acabar la guerra.
Es el jardín, o mejor dicho, el patio
trasero y descuidado de la casa.
Nadie sonríe.
El miedo impregna los vestidos rotos
y remendados tantas veces,
igual que las familias.
Miramos a la cámara: mi madre
con su peinado alto, de película
de la Francia ocupada, y mi abuela
que retuerce un pañuelo entre sus manos
por uno de sus hijos, todavía en la cárcel.
A la otra mujer casi no la recuerdo:
mi tía, enflaquecida por las penas,
murió del corazón al cabo de unos meses.
Entre las tres, en bicicleta, serio
como un adulto, con mis cuatro años.
Qué poco queda ya
guardado en el cuartucho del recuerdo
que da a ese jardín seco de un otoño
con fantasmas de rosas.
Jardín de mi niñez: patio del miedo.Oda a la creencia – Raquel Lanseros
Quién pudiera creer, seguir creyendo
en ti que eras quien creyó que fuiste
aquella que yo creí ser algún día
cuando creía en tus ojos y creyéndote,
volvía a creer, crédula y sin descrédito.
Hoy me cuesta creer que te creyera
y sin embargo, aunque no me creas,
nada quisiera más que creer de nuevo,
ligero el corazón de descreimiento,
como solo se cree antes de haber creído.A batallas de amor, campo de plumas – José Manuel Caballero Bonald
Ningún vestigio tan inconsolable
como el que deja un cuerpo
entre las sábanas
y más
cuando la lasitud de la memoria
ocupa un espacio mayor
del que razonablemente le corresponde.
Linda el amanecer con la almohada
y algo jadea cerca, acaso un último
estertor adherido
a la carne, la otra vez adversaria
emanación del tedio estacionándose
entre los utensilios de la noche.
Despierta, ya es de día, mira
los restos del naufragio
bruscamente esparcidos
en la vidriosa linde del insomnio.
Sólo es un pacto a veces, una tregua
ungida de sudor, la extenuante
reconstrucción del sitio
donde estuvo asediado el taciturno
material del deseo.
Rastros
hostiles reptan entre un cúmulo
de trofeos y escorias, amortiguan
la inerme acometida de los cuerpos.
A batallas de amor campo de plumas.Una mujer en la ventana – Teresa Agustín
Una mujer en la ventana,
incierta como luna navegando por el mar,
princesas destronadas que inventan historias
de reyes rojos, y mujeres sueño con labios
muertos, donde crecen las manos de los árboles.
Una niña del miedo llorando en el acantilado
mientras contempla a una ahogada.
Sólo esto vi en una noche múltiple y
dolorosa, donde un arlequín sin manos,
sin pies, volvía a colocarse entre mi sombra y el día.
Sueños desde el acantilado donde vive la iguana,
del que ya te he hablado,
y en el que he decidido insistir.Permanencia del pensamiento en el paisaje – Dolores Catarineu
Cada rama demuestra
un alto pensamiento.
Cada raíz responde
a un goce permanente.
Cada nube es un sueño
que se deshace en rosa.
Cada soplo de viento
es un latido breve.
Cada charco de lluvia
espera una mirada.
Cada hoja olvidada
una palabra muerta.
Cada señal de vida,
una vida que pasa.
¡Y cada pensamiento
un anhelo en la nada!