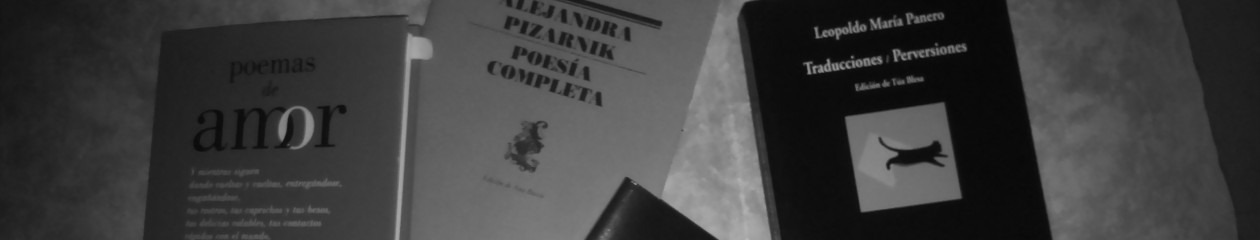EL tic-tac del reloj como un insecto
que maquina la ruina de las vigas,
araña que edifica
su minuciosa red en mis oídos.
Los yambos y troqueos que fabrica
el oído acorralado.
El dáctilo metálico en el tímpano.
Los ruidos de las tripas
del gato que se extingue lentamente
en la silla de al lado.
Los ruidos de las mías
con su oscuro gruñido indiferente
de vieja cañería.
Maullidos de otros gatos enzarzados
en reyerta de espinas.
El maullido del viento;
su arañazo de esparto entre los pinos.
El mismo viento como un mar de lija.
Crepitar de rescoldos.
El crujido de un hueso en la mandíbula.
El motor de tu coche que se acerca.
El ruido de la verja. La puerta del garaje.
Tus pasos cuando subes la escalera.
La puerta de la casa, su chirrido.
Las pezuñas del perro en las baldosas.
El roce de tu cuerpo en la cortina.
La bulliciosa esquila cuando orinas
deshaciendo la trama de los ruidos.Archivo de la categoría: Miguel Ángel Velasco
El mascarón – Miguel Ángel Velasco
CUANDO el dolor se aleja, es como un mar
que retira sus aguas,
con un murmullo triste que se pierde
más allá de la tarde,
y en nuestro pecho deja
una franja de broza,
litoral de estupor donde un sol pálido
acaricia despojos:
las algas de unas lágrimas,
ese mástil roído de la fe,
las redes amarillas de un fervor,
y el obsceno tritón,
el mascarón soberbio, duro, intacto,
de la impúdica vida.Desfallecer – Miguel Ángel Velasco
SI pudiera estar triste sin usura
sólo una vez inmensa,
y en ese puro estar quedarme en vilo,
enhebrado en el filo de una lágrima
delgada, ardiente, fiel, inconmovible,
y el mundo todo al fin fuese esa lágrima,
vencería a la muerte.
Pero el dolor nos deja,
y al marcharse diríamos
que un momento tuvimos el sentido
al alcance, muy cerca. Aquella pena
nos mostraba un resquicio
por el que se filtraba como un haz
de luz sobre las cosas;
pero no lo supimos
conservar el dolor, hacerlo un nítido
instrumento afinado al que poder
arrancarle unas notas verdaderas.
Y así ocurre que entonces nos parece
que perdemos sustancia, claridad,
que misteriosamente nos desciñe
lo mejor de nosotros. Que volvemos
a movernos, a andar, a tener hambre...Beleño de sombra – Miguel Ángel Velasco
A raíces sabía, ¿recuerdas?, aquel beso,
a pan ácimo y sangre, a lágrimas antiguas.
Un viento de ira hendía nuestra carne y dejaba
desnudo de su aroma un lirio duro: el hueso.
Habíamos bebido del purpúreo veneno
pero olvidando acaso hacer las abluciones.
Sólo sé que esa noche recorrimos desnudos,
con ebriedad de culpa, las bodegas del tiempo.
Tú mirabas la lava helada de mi boca,
mis cabellos en fuga, la escarcha de mi pómulo.
Yo tus ojos sesgados de alimaña acosada
que al punto se tornaban madrigueras de sombra.
No osábamos tocarnos. Y, sin embargo, amiga,
más pudo la honda pena de vernos destrenzados
cual nos verá la tierra ese día en que ardan
con nuestro turbio aceite sus lámparas votivas.
Y así fue que, enlazadas las dos manos marmóreas,
sorbimos nuestros labios como una pulpa impura,
atónitos del eco que en el tuétano hacía
la caracola amarga de aquel beso de sombra.La vida en los estambres – Miguel Ángel Velasco
SE parece el dolor a la ebriedad:
el mundo irrumpe como espacio virgen
y los ojos advierten, asombrados,
un pálpito más vivo en torno nuestro.
Así la otra mañana nuestro duelo
iluminaba vívido el jardín
con una luz mojada; su oro crudo
bruñía las ciruelas como ópalos,
resudaba en el verde palpitante
de voraces hortensias; descubría
una vida imperiosa en los estambres.
Despiadado, en su gozo, cantó un pájaro.Dama adormidera – Miguel Ángel Velasco
Dolor de las criaturas,
magnitud extramuros.
Y es milagro
que la tierra provea,
que de la misma fécula
convulsa en que incuban
la tenaza y el cínife,
cuaje la autoridad
de una savia maestra
que restituye su entereza al roto,
su patria de palabra al asordado.
¿Seréis conmigo, adormidera, abuela
del quebranto, en el trance, cuando nada
pueda ya la señora de mis días
proveer de consuelo;
cuando la amada apenas
alcance a sostenernos
el hilo del mirar y, vuelto el rostro,
maldiga la vida,
porque la vida huya,
madre desarbolada, porque el río
la pueda, y deje, huyendo, de su mano
el peso del nacido en aguas solas?
¿Seréis conmigo, dama,
cuando el dolor allane
la morada del cuerpo y éste sea
ya nada más que casa desolada?La tregua – Miguel Ángel Velasco
A Carlos Marzal
Esta noche
todos somos iguales en la plaza,
desparramados cuerpos a la espera
de ese negro rey mago
que escupirá sus bolas de heroína.
Toda la turba acude a la calleja sórdida
y el monarca administra taciturno
la medida ración de muerte en vida.
De nada sirve hoy el láudano del verso,
ni las habitaciones de la música:
te han mirado unos ojos sin amor.
Llegan figuras ávidas
de hombres destruidos y mujeres ajadas.
Te observan extrañados los parias de este mundo
porque en tu rostro aún faltan los estigmas
del alma condenada a su veneno.
Pero esta noche eres
igual a todos ellos, sólo un grano
de este seco racimo que se agolpa en la acera.
Bultos oscuros en los soportales,
con brillos de papel de plata fría
por donde corre trémula la gota
que unos labios persiguen anhelantes,
y al aspirar el humo
se anega el cuerpo en su placenta antigua.
Te alejas afanoso,
tu porción de letargo en el bolsillo,
y sales a la arteria donde bulle,
en la noche del sábado, la multitud festiva.
Te miran unos ojos
al pasar, y no saben
que en tu puño apretado va una tegua
de sombra con la vida.
La máscara de oro – Miguel Ángel Velasco
Se templó para cifra de una vida,
relieve rotundo que fijara
coraje o grandeza. Quiso, al tiempo,
velar en una imagen serenada
el gesto lacerante.
Y buscó, acaso,
cuajar en lumbre quieta el resplandor
que atraviesa los rostros.
Esa luz que ilumina los semblantes
cuando saltan la hoguera.
La Cigarra del Alma – Miguel Ángel Velasco
Tijera, hoy te has cernido
sobre mi pecho, como sobrevuelas
el temple del yacente
en la vasija ática.
Frotabas liminar la alpaca fría,
el tiempo entre sus élitros.
Beata, repasabas tu rosario
sobre la epifanía del color:
tinturas no sabidas
hasta hoy, luz tensada en alumbrar
el alba del pigmento;
plata verde de ola
rompiendo contra el párpado
sellado para ver.
¿A dónde va el color, la putrición
radiante de la luz?
Cigarra, ¿dime: tu ojo de facetas
descompone, preciso, el ajedrez
del calor, mi cedazo
de manchas? ¿Lo decanta?
¿En qué caparazón? ¿En qué aparejo?
¿A dónde va el color cuando lo llora,
velado, el ojo, en lágrima hacia dentro?
Acerca de las heridas de los héroes – Miguel Ángel Velasco
A Agustín García Calvo
En la Ilíada nos prende
esa intención precisa en la manera
de describir el daño. Cuántas veces
se demora el hexámetro en el sitio
de la quebrantadura,
en el fiel inventario del estrago:
el lugar que desgarra la espada, cómo hiende
la carne y desmorona ese cartílago;
donde triza el pedrusco
el hueso, el recrujir de sus astillas;
la trayectoria exacta del venablo
que atraviesa las chapas del escudo,
la coraza de bronce.
Y el estruendo que hace al derrumbarse
la torre del guerrero.
Y no hay buenos ni malos, todos son
feroces alimañas que se ceban
en la carne ensartada,
que la agonía infaman del contrario
con palabras de burla,
y que después arrojan los despojos
al festín de los perros.
Y en esa pulcritud, en el registro
de la calamidad, va una plegaria
por la carne solar, por el milagro
precario de este cuerpo.
La cálida estructura bien trabada
que en la danza aligera su destino,
que se hace esclarecida geometría,
claro esquema en el nado, esa otra danza.
El delicado cuerpo
que reverbera en luz cuando lo anima
el ritmo del amor o del poema.
Porque no hay canto alguno
sin el humor del cuerpo, aunque destile
ese licor amargo de la pérdida.
De Sófocles nos dicen que era diestro
en el baile, y que Byron
gustaba de medirse
a menudo en el pulso de las olas.
Y de Tolstoi que sólo sonreía
después de nadar hondo en un brío de sábanas,
porque tras la liturgia de los cuerpos,
en contra del proverbio, no hay tristeza.
Velemos por su gracia,
porque el cuerpo es un templo mientras arde
el resplandor de su desnuda gloria.