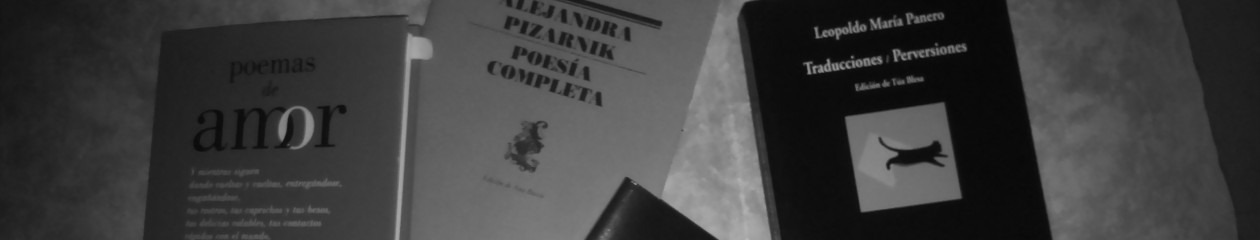Un capricho celeste
dispuso que velado
de lágrimas quedara
el nombre del amor;
la alondra, que lo tuvo
casi en sus iniciales,
lo perdiera en el canto
primero que hizo al sol;
la raya temblorosa
del horizonte, herida,
repitiera la llaga
que el eco le dejó;
la lumbre de otros ojos
amortecida, apenas
para el silencio nido,
para el sollozo flor.
Si oscuro fue el capricho,
y signo fue del cielo,
voluble halló una pluma,
rebelde un corazón:
no sometió la sangre
al llanto sus latidos
y desveló el secreto
con risas en la voz.Verónicas gitanas – Gerardo Diego
Lenta, olorosa, redonda,
la flor de la maravilla
se abre cada vez más honda
y se encierra en su semilla.
Cómo huele a abril y a mayo
ese barrido desmayo,
esa playa de desgana,
ese gozo, esa tristeza,
esa rítmica pereza,
campana del sur, campana.Cuando los mensajeros – Pablo García Baena
Cuando los mensajeros golpeen los postigos
y su voz, a través de la vieja madera,
penetre como un viento de música y de plata,
oh corazón, no temas, no tiembles, amor mío.
Un soplo de destino apagará la llama entre los labios
y en las barcas de estío los floridos remeros callarán para siempre.
La mano, entre las cuerdas de nobles instrumentos,
quedará y la canción, pájaro inacabado,
buscará nido en las brillantes gemas solitarias
de los desnudos cuerpos pulidos al aliento del mar y de los astros,
quietos y deslumbrantes como árboles de mármol
donde una fruta dulce y venenosa se pudre lentamente.
Yacerán sepultados en bancales de olvido
la balanza sutil del orfebre y la brújula
que guía por el sueño la flota misteriosa
y el atril y los báculos, la tralla y los arneses,
silenciosos testigos de unas sombras extintas.
Y el rubí como un diente de sangre clavado en la garganta
y el vaso que derrama el hechizo del vino
y el azul brazalete como pámpano enroscado a la carne,
el punzón y los búcaros.
Lo que un día tuvo el fuego de un instante,
eternidad proclama.
Oh corazón, oh amor, amor mío que tiemblas
solitario al rumbor del bosque que respira,
no temas.
Las puertas con su triple candado están cerradas
y aún hay vida en mis manos. Duerme dulce
hasta, que un alba púrpura selle de polvo el labio y nos lleve
flotando a los altos sitiales.
Si el lobo te ve antes… – Olvido García Valdés
Si el lobo te ve antes,
te quedarás sin voz. En las podres
entrañas zumban, bullen,
brotan en nubes y formando
racimos, de la trunca
cabeza brota el canto,
de lo podre la abeja.Día de la ira – Pablo García Baena
Desnúdame, no tengo ya otra cosa.
El labio casi helado de besar tanta muerte.
Sájame la mirada, deja el ojo sin lágrimas
como una carne mísera, tibia para las moscas.
Sobre tu piedra estoy, no vencido, ligado:
hiere y al turbio caño de la sangre el impuro
animal de vagido caliente perezca,
pues que amó la carne y su comercio
y fue carnal el llanto para él, como un miedo
cobarde de pichones en las manos
y la oración un pétalo manchado entre los dientes.
Raspa, rae de mi lengua su nombre, si aún tienes
en el día del rigor panales de dulzura
y opera con tu largo bisturí de clemencia
el corazón, la entraña que no tuvo cansancio
ni olvido en el sopor del vino y de las noches
y que implacablemente perseguías
por las angostas calles de la antigua tristeza.
Rebana de los dedos su urdimbre de caricias
y deja que mis manos palpen ciegas y ajenas
la larga tela fría del desengaño.
Inerme sobre el mármol escucho el viento tuyo
de las trompas alzadas a la luna postrera,
cuando el ángel apaga la lucerna del tiempo
y remueve las vendas,
el sombrío aposento de las urnas,
el agujero oscuro, el cenotafio...
Porque desnudo estoy ante ti y te temo.Con las luces del alba – María Victoria Atencia
A mitad de camino entre la mar y el suelo
que hace fértil un gesto de vida proseguida,
sobre la arena oscura expuesta al sol, propongo
yo misma mi balance entre fruta y olvido;
entre amor y despecho con las luces del alba,
o las yertas palabras que acoge un laberinto
de nácar y las vierte contra el rumor del puerto. Quinta angustia – Pablo García Baena
Glorían a tu sierva que te acuna en la muerte,
más que el batir de alas y azucenas del ángel,
estas llagas que asperjan con tu sangre la sábana.
Ahora ya sí soy reina y bendita entre todas.
Ahora lloro el magníficat de la tribulación.
Otra vez mi regazo te da luna y cobijo
en este alumbramiento puerperal y cruento
—el crepúsculo cárdeno tiene una luz de orto—
y esa espina en almete que trochó tu cabeza
punza en mi mano erguida con pureza de lirio.
Pegujal sean mis brazos para tu sepultura...
En los juncos del huerto dejad la parihuela
y no aprestéis jofainas, ni vendajes, ni bálsamos.
Unja sólo mi llanto las arterias en ascuas
y los besos sean lienzo que empape tus heridas.
Pues tu sangre es mi sangre y esa lanzada agónica
que hiela tu costado con su garra aterida
mi corazón anega en un frío de espadas,
y estoy sentada y sola con mi mortal quebranto:
los que vais de camino no apartéis vuestros ojos.¡Qué dulce esta tierna trama! – Juan Ramón Jiménez
¡Qué dulce esta tierna trama!
Tu cuerpo con mi alma, amor,
y mi cuerpo con tu alma.
Rumor oculto – Pablo García Baena
Quiero que sea mi verso
como luna de abril,
como las rosas blancas,
como las hojas nuevas.
Que mi cítara suene
como el agua en la yedra,
que mi canto sea nada
para que lo sea todo
y que a mis versos caigan
heridas las estrellas.
Casa fugaz – Andrés Neuman
Somos iguales, tienes
la exacta fortaleza
que me hace en parte débil.
Sigue siendo difícil
en la casa terrena desnudarse.
¿Trascender? Eso intentan los solemnes,
como si dominasen el misterio
de habitar hasta el fondo este lugar
sin cederle terreno a las alturas.
Si te toco, artesana,
¿querrás estar aquí enteramente?
Durando en lo fugaz,
así transcurriría nuestra entrega.
Desconociendo cómo,
así nos buscaríamos.
Iguales en la duda. Enamorados
de la fragilidad de estas paredes.