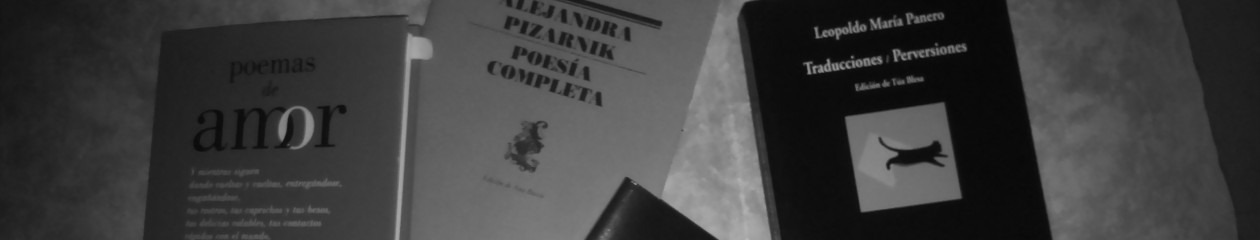Tengo un idiota dentro de mí, que llora,
que llora y que no sabe, y mira
sólo la luz, la luz que no sabe.
Tengo al niño, al niño bobo, como parado
en Dios, en un dios que no sabe
sino amar y llorar, llorar por las noches
por los niños, por los niños de falo
dulce, y suave de tocar, como la noche.
Tengo a un idiota de pie sobre una plaza
mirando y dejándose mirar, dejándose
violar por el alud de las miradas de otros, y
llorando, llorando frágilmente por la luz.
Tengo a un niño solo entre muchos, as
a beaten dog beneath the hail, bajo la lluvia, bajo
el terror de la lluvia que llora, y llora,
hoy por todos, mientras
el sol se oculta para dejar matar, y viene
a la noche de todos el niño asesino
a llorar de no se sabe por qué, de no saber hacerlo
de no saber sino tan sólo ahora
por qué y cómo matar, bajo la lluvia entera,
con el rostro perdido y el cabello demente
hambrientos, llenos de sed, de ganas
de aire, de soplar globos como antes era, fue
la vida un día antes
de que allí en la alcoba de
los padres perdiéramos la luz.Archivos Mensuales: febrero 2025
Arte poética – Vicente Huidobro
Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.
Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza:
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.
Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema;
Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol.
El Poeta es un pequeño Dios.La anciana – Ursula K. Le Guin
Soporté mis suplicios, cortejé mi destino,
y ahora me dejaré una barba de metro y medio
y la trenzaré en pequeñas trenzas
y pasearé por donde el palmípedo pasea
entre las hojas brillantes del agua.
No temeré nada de lo que he temido.
Soy la reina de picas, la jota de nada,
y en mi barba trenzo mis cuchillos.
¿Por qué he de saber lo que he sabido?
Una vez bastó para hacerlo mío.
Todo lo que conseguí lo olvidaré.
Anudaré mi barba en forma de red
y lanzaré la red y pescaré un pez
que abolirá todos mis deseos
y no me dejará nada más que una piedra
en el cauce del río,
no me dejará nada más que una roca
donde pisan las patas de las garzas.Domingo – José Manuel Caballero Bonald
La veis un día domingo.
Lleva un cuerpo cansado, lleva un traje cansado
(no la podéis mirar),
un traje donde cuelgan trabajos, tristes hilos,
pespuntes de dolor, esperanzas sangrantes
hechas verdad a fuerza de ir remendando sueños,
de ir gastando mañanas, hombres de cada día,
en las estribaciones de un pan dominical.
La veis venir acaso de un azar con ternuras,
de una piedad con fábulas; la veis
venir y no sabéis que está llamándose
lo mismo que la vida,
lo mismo que su traje hecho disfraz de olvido,
hecho carne de engaño y servicial,
cortado a la medida de mensuales lágrimas,
de quebrantos tejidos con la última
hebra de la intemperie, con las briznas
de ese telar de amor donde aprendemos
la hermandad necesaria que es un cuerpo sin nadie.
Sucede que es un día más bien canción que número,
más bien como una lluvia de inclemente mirada,
de humilde mano abierta
que volverá a vestir de desnudez la vida.
Y entonces ya es mentira crecer sobre raíces,
ya es mentira ese tiempo blandamente nocivo
que se nos va quedando alquilado en la piel,
que se nos gasta hasta dejarnos
un mísero rastro de caricia vacía,
llegar a confundirnos en un domingo anónimo,
en un amor sin cuerpo, hilvanando de lástima.
Y entonces, ese día, el domingo,
viene llegando, corre, se nos acerca
(todos la conocemos),
nos mira igual que un charco
de amor recién secado, nos contagia
de todo cuanto es puro en su día siguiente,
porque está consolándose con un jornal caduco,
está desviviéndose
en una pobre sucesión de acopios para amar,
de ir contando los años por tránsitos de trajes,
por memorias zurcidas, por sueños arrancados
del retal de un domingo cegador e ilusorio.Introducción a unos poemas elegíacos – Ángel González
Dispongo aquí unos grupos de palabras.
No aspiro únicamente
a decorar con inservibles gestos
el yerto mausoleo de los días
idos, abandonados para siempre como
las salas de un confuso palacio que fue nuestro,
al que ya nunca volveremos.
Que esas palabras,
en su inutilidad
—lo mismo que las rosas enterradas
con un cuerpo querido
que ya no puede verlas ni gozar de su aroma—
sean al menos,
cuando el paso del tiempo las marchite
y su sentido oscuro se deshaga o se ignore,
eterno —si eso fuese posible— testimonio,
no del perdido bien que rememoran;
tampoco de la mano
—borrada ya en la sombra—
que hoy las deja en la sombra,
sino de la piedad que la ha movido.Coraje – Joan Margarit
La guerra ha terminado, pero la paz no llega.
La tarde cae ruda y silenciosa.
Miro a mi abuela —tengo cuatro años—
mientras mea de pie junto al camino
con las piernas abiertas debajo de la falda.
Siempre que lo recuerdo, vuelve el chorro,
poderoso, a caer contra la tierra.
Fue ella quien me enseñó que el amor es
claridad y dureza al mismo tiempo,
que sin coraje nadie puede amar.
No era literatura: no sabía leer.Gibraltar – Oliverio Girondo
El peñón enarca
su espinazo de tigre
que espera dar un zarpazo
en el canal.
Agarradas a la única calle,
como a una amarra,
las casas hacen equilibrio
para no caerse al mar,
donde los malecones
arrullan entre sus brazos
a los buques de guerra,
que tienen epidermis y letargos de cocodrilo.
Las caras idénticas
a esas esculturas
que los presidiarios tallan
en un carozo de aceituna,
los indios venden
marfiles de tibias de mamut,
sedas auténticas de Munich,
juegos de te,
que las señoras ocultan bajo sus faldas,
con objeto de abanicar su azoramiento
al cruzar la frontera.
Hartos de tierra firme,
las marineros
se embarcan en los cafés,
hasta que el mareo los zambulle
bajo las mesas,
o tocan a rebato
con las campanas de sus pantalones
para que las niñeras
acudan a agravar
sus nostalgias, de países lejanos,
con que las pipas inciensan
las veredas de la ciudad.este otoño que tanto te quiero… – José María Parreño
este otoño que tanto te quiero
te regalo la lluvia.
la lluvia es todo:
es canción triste, es compañía,
es llanto persistente sobre todo el paisaje,
es la caricia que hace temblar el suelo
y elevar el sexo de las flores.
es la orden húmeda que implanta
los más espesos olores.
te la regalo porque es como tú,
extensa, repentina,
de estatura cansada por el sol de la tarde,
de ojos también cayéndose camino del invierno
y porque en ella yo me siento tan dulce
como me siento en ti.
de todo lo que vuela y nos hace sufrir
nada más compasivo y simple que la lluvia,
y nada tan frágil y a la vez tan invicto
y nada como su misma promesa de frutos y verdor.
mírala, como un mar derrumbado,
como ruinas de una atmósfera de agua que existió.
muchas veces
me empapa de nostalgia y me hace nudos
que escuecen al tragar.
será porque la lluvia
cubre bosques que has amado conmigo,
nos ha mojado juntos, imparcial, minuciosa,
en lejanas provincias junto al mar.
ya para siempre tendrás lo que te he dado,
de mi regalo nunca podrás huir
ni devolvérmelo.
y cuando llueva, cada gota en tu cuerpo será un beso,
un beso que no pide nada a cambio,
que atravesará los impermeables, los paraguas,
diciéndote con su idioma monótono y dormido
que te quiero.El antiguo – Luis Antonio de Villena
A menudo estoy triste, como se ponen tristes
las tardes de noviembre, porque pesan ya mucho.
¡Tengo tantos recuerdos y pude ser feliz tantas veces,
que el tiempo se escurre en mí pidiéndome reposo!
He vivido mis vidas innúmeras, y estoy cansado.
Fui alegre en Egipto (en días de calor y negra cerveza)
pero ya estuve triste por alguien de quien sólo la piel
recuerdo. Tengo memoria de pantanos y nieve,
y en un largo sendero ceniciento, de monjes que enterrábamos
a Tomás de Cellano. Brillos de espadas y aventura.
Un landó que corría por las calles de Londres,
y luego un largo buque que iba al sur, y una pistola
y guantes. La piel del viejo Egipto era la misma.
Me llamaron Andy the Best, y bebíamos mucho.
Éramos alegres ella y yo. Y recuerdo una ventana
dando a un parque, y araucarias y muda melancolía...
¿Por qué no puedo volver, y adónde quiero volver, si pudiese?
Yo sé que hubo un beso antes del mundo,
y que algo salvaje rasgó el Tiempo, y entramos
y entré, y ya era antiguo, y fui buscando tus huellas
y las busco aún, y hallo fragmentos y tactos de esa piel,
y evoco que habitamos, antaño, sin nombre, la alegría.
Pero tengo tantos recuerdos, y no te encuentro,
tanto he vivido, y tanto temo morir y tanto quiero
(melancólico era ya en Egipto) que quienes me ven se extrañan
porque digo a menudo cosas que nada significan,
y lloro muchas noches mirando lejanas estrellas que he perdido.Autoepitafio – Reinaldo Arenas
Mal poeta enamorado de la luna,
no tuvo más fortuna que el espanto;
y fue suficiente pues como no era un santo
sabía que la vida es riesgo o abstinencia,
que toda gran ambición es gran demencia
y que el más sórdido horror tiene su encanto.
Vivió para vivir que es ver la muerte
como algo cotidiano a la que apostamos
un cuerpo espléndido o toda nuestra suerte.
Supo que lo mejor es aquello que dejamos
—precisamente porque nos marchamos—
Todo lo cotidiano resulta aborrecible,
sólo hay un lugar para vivir, el imposible.
Conoció la prisión, el ostracismo,
el exilio, las múltiples ofensas
típicas de la vileza humana;
pero siempre lo escoltó cierto estoicismo
que le ayudó a caminar por cuerdas tensas
o a disfrutar del esplendor de la mañana.
Y cuando ya se bamboleaba surgía una ventana
por la cual se lanzaba al infinito.
No quiso ceremonia, discurso, duelo o grito,
ni un túmulo de arena donde reposase el esqueleto
(ni después de muerto quiso vivir quieto).
Ordenó que sus cenizas fueran lanzadas al mar
donde habrán de fluir constantemente.
No ha perdido la costumbre de soñar:
espera que en sus aguas se zambulla algún adolescente.